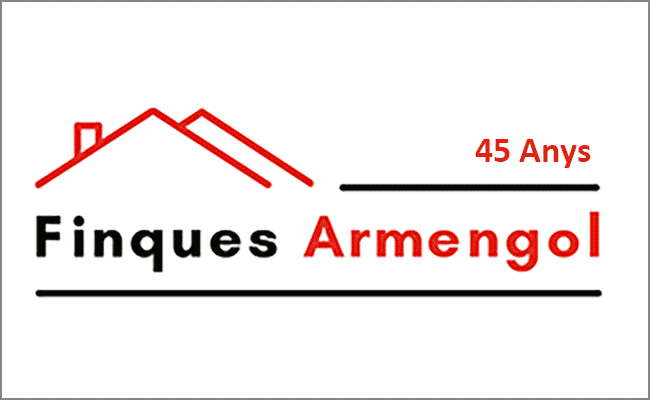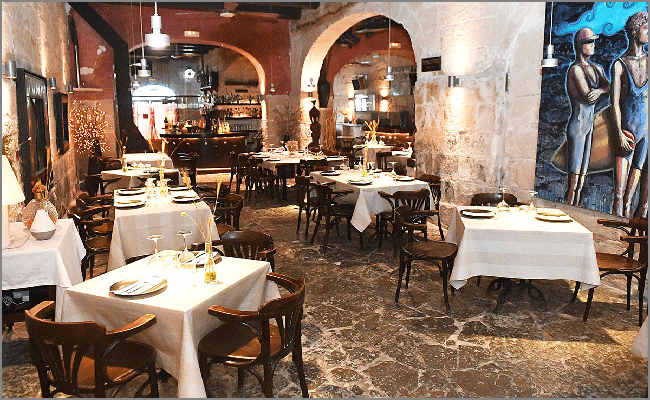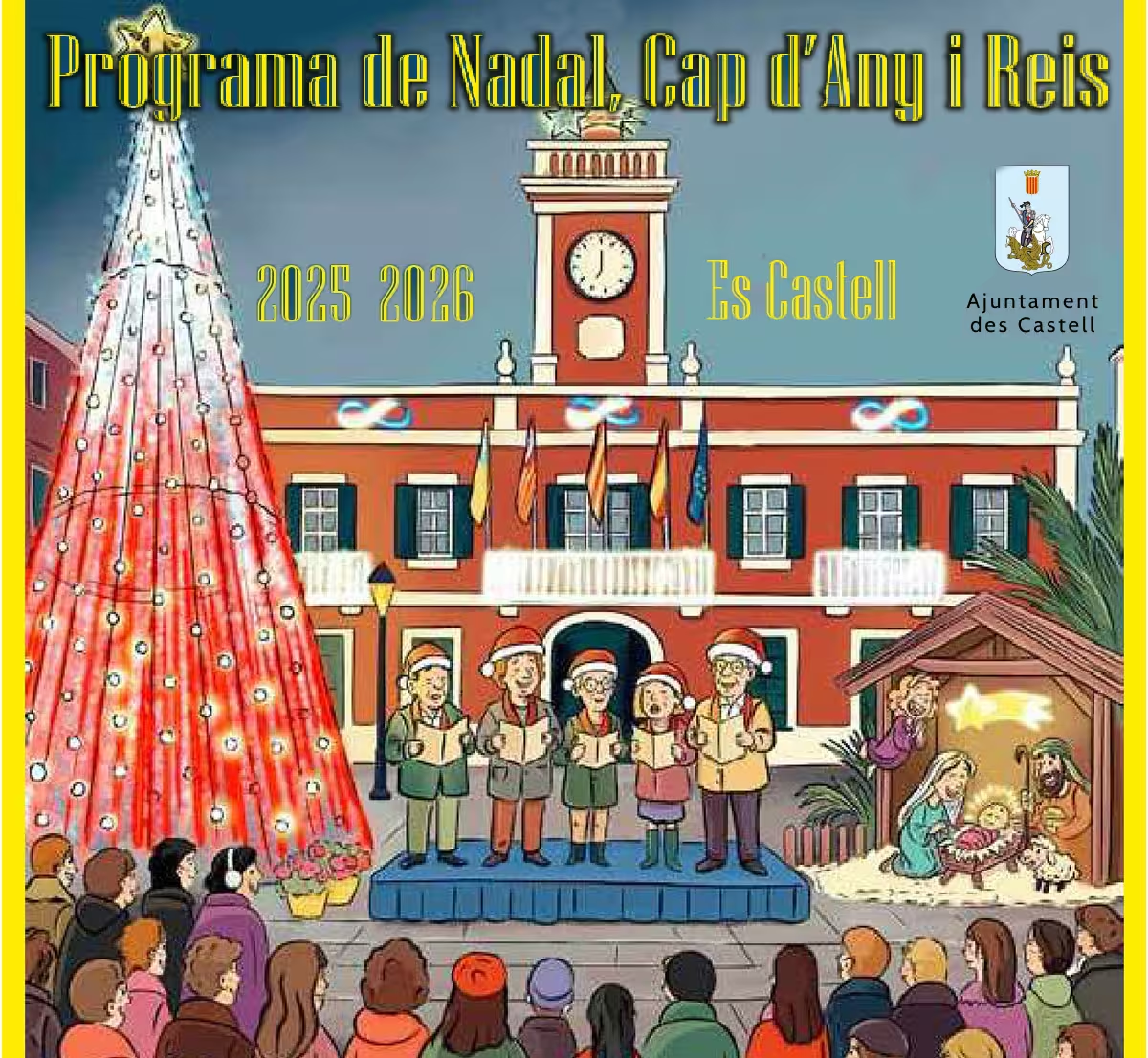Actualidad
Ver todas →

Wizz Air conectará Menorca con Roma en verano de 2026 con tres vuelos semanales
La aerolínea de bajo coste operará tres frecuencias semanales desde el Aeropuerto de Menorca a partir del 30 de junio ...

Menorca entra en alerta por fuertes vientos y temporal marítimo entre miércoles y jueves
Temporal marítimo con olas de más de 3 metros...

Detienen a un hombre en Ciutadella tras recibir 2,5 kilos de hachís
La Guardia Civil detalla a Menorcaaldia que la detención en Ciutadella se enmarca en la operación del aeropu...

PortsIB oferta una plaza de guardamuelles en Menorca
La oferta suma 10 en total y concentra el resto de puestos en Mallorca...

La cancelación del último vuelo Mallorca-Menorca del martes 23 obliga a los pasajeros a pasar la noche en Palma
Comercializado por Iberia y operado por Air Nostrum, se canceló a última hora por «problemas técnicos»...

Detienen a seis personas tras intervenir 31 kilos de droga en una operación con ramificaciones en Ciutadella
La UDAIFF detectó a finales de noviembre varias rutas de suministro hacia Baleares a través del aeropuerto de Palma....

Esta Nochebuena y Navidad serán las más frías desde 2010
La Aemet prevé un descenso acusado de las temperaturas y lluvias en Baleares, con máximas de cinco grad...

(Fotos) Susto en el polígono de Ciutadella: una falsa alarma de incendio moviliza a los bomberos
Los bomberos han explicado al Menorcaaldia que la intervención se ha resuelto sin incidentes...

Las paradas de autobús de Menorca incorporan 40 pantallas con información en tiempo real
La implantación, financiada con fondos Next Generation, permitirá que el viajero conozca las líneas que pasan por cad...

El tiempo en Menorca este 24 de diciembre: nubosidad en aumento y lluvia más probable por la tarde
Las mínimas bajarán, con valores entre 5 y 7ºC, siendo las más bajas en el levante de la isla...

El Gobierno prorroga un año la jubilación activa para médicos de primaria y pediatras
1.200 facultativos se han acogido este año a la medida...

Baleares repite como la que menos Lotería del Niño pone en venta con 9,40 € por habitante
Repartirá 770 millones de euros en premios...
Sociedad
Ver todas →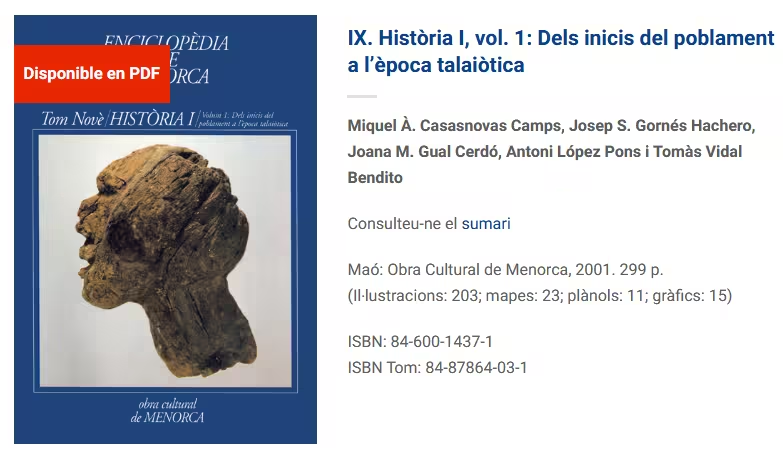
La Enciclopedia de Menorca avanza hacia la digitalización total de sus tomos
Seis volúmenes ya están disponibles en formato digital y el tomo XX se publicará en 2026...

Ideas para centros de mesas de Navidad
Escoge tu estilo y haz de estos encuentros familiares una ocasión muy especial...

Fra Roger y Cáritas Menorca celebran la 11ª edición del “Sopar de Nadal per a tothom”
Este año, la iniciativa se celebrará en Nochebuena con una comida de Navidad en el Restaurant...

Organizan un taller gratuito de cócteles 0,0 en el Claustre del Carme
Será el 28 de diciembre, de 11:00 a 13:00 horas, en Maó, y estará dirigido al público en general...

La "Nit Jove" llega a Maó este 27 de diciembre con DJ TommyJ y LEXXITTS
El concierto empezará a las 19.00 horas en la plaça Esplanada con reguetón, música urbana y temas comerciales...

El Consell Insular inaugura la exposición 'Marino Benejam. Retrat d'un geni discret' en Ciutadella
Permanecerá abierta en Can Saura hasta el 28 de febrero, para después trasladarse a Maó del 20 de marzo al 2 de mayo...
Deportes
Ver todas →
El Avarca se queda sin parón navideño por la Supercopa
El domingo se enfrentará en Guadalajara al Heidelberg con el título en juego...

El Club Voleibol Inter Maó dona juguetes al Hospital Mateu Orfila
La donación servirá para que los niños que ingresen estos días en Pediatría tengan con qué entretenerse ...

Fernando Zurbriggen regresa al cinco ideal de la Primera FEB
El base argentino del Hestia ha estado entre los mejores en dos de las últimas tres jornadas de competición...
Opinión
Ver todas →
"Velocidad excesiva"
Un artículo de Jaume Santacana ...

"Píldoras de Extremadura"
Un artículo de Adolfo Alonso...

"Pallasso per antonomàsia"
Un article d'en Josep Ballbé i Urrit...