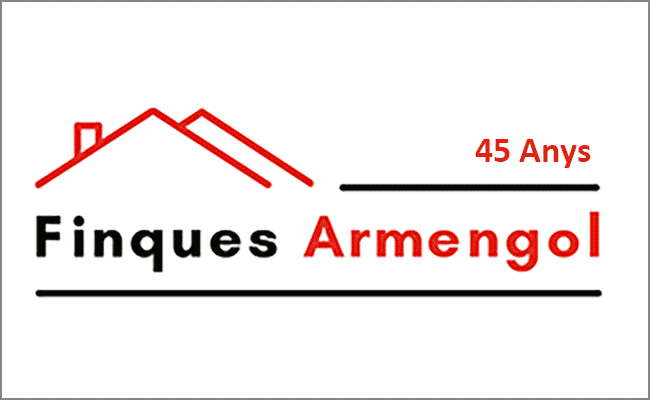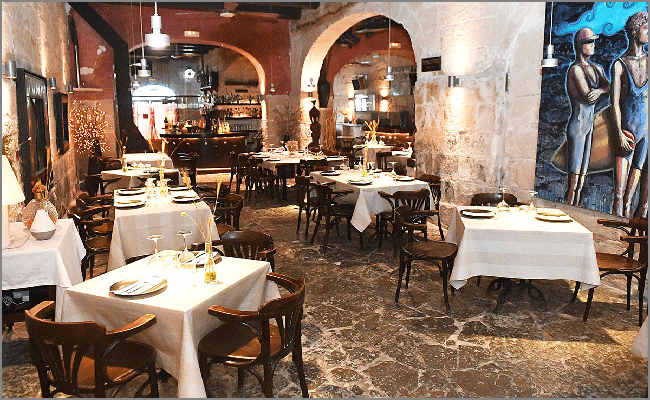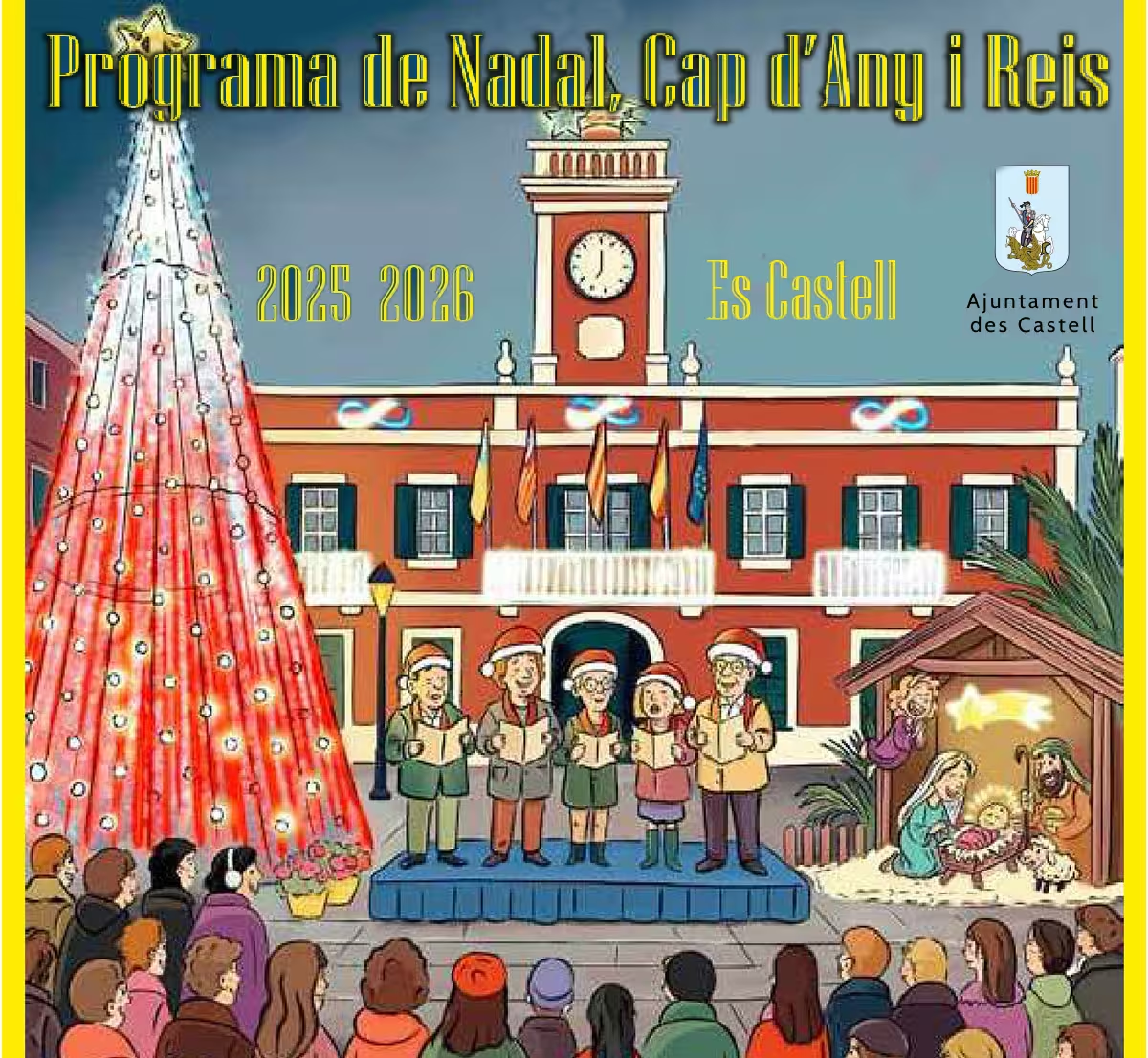Actualidad
Ver todas →
Ara Maó exige al PSOE soluciones urgentes sobre el agua para apoyar los presupuestos de Maó de 2026
Denuncia el incumplimiento de compromisos, la baja ejecución de las inversiones prometidas y una gestión económica qu...

Menorca refuerza su conectividad aérea en Navidad: casi 750 vuelos previstos en el aeropuerto
Entre este viernes y el próximo 7 de enero...

El PP denuncia en el Senado el retraso del segundo cable eléctrico entre Menorca y Mallorca
El senador del PP por Menorca, Cristóbal Marqués, ha exigido explicaciones al Gobierno por los retrasos acumulados en ...

Alaior enciende la Navidad con la inauguración de su Mercat de Nadal en la plaza des Ramal
Una cita ya consolidada que se celebrará hasta el 31 de diciembre...

Uno de cada cuatro conductores de Balears reconoce que conduce tras beber en Navidad
Solo Cantabria (25 %) y la Comunidad Valenciana (24,8 %) superan a Baleares (24,5 %)...

MÉS per Mallorca y Més per Menorca estrechan vínculos de cara a futuras elecciones
Uno de los objetivos que se han marcado ambos partidos soberanistas es reforzar la coalición de Ara Més, que comp...

La incidencia de gripe sube y alcanza los 75,3 casos por 100.000 habitantes en Menorca
Salud insiste en su recomendación de vacunarse antes de la llegada de las fiestas y en que las personas con síntomas u...

Un vuelo procedente de Menorca no puede aterrizar en Bilbao por el fuerte viento y acaba en Asturias
El aeroplano, con destino al aeropuerto de Loiu, figura entre los cuatro vuelos desviados este jueves por las rachas de ...

Menorca acelera su crecimiento económico hasta el 2,8 % en el tercer trimestre
Es la única isla del archipiélago que acelera su ritmo respecto al trimestre anterior...

El Gobierno reconoce que construir dos parques eólicos marinos provocaría una sobrecapacidad energética en Menorca
El secretario de Estado de Energía reconoce en el Senado, que Menorca no puede absorber la energía proyectada y anunci...

Alaior adjudica por 5,55 millones la gestión de la residencia y centro de día de Es Ramal
El contrato se divide en tres lotes e incluye la gestión del servicio y el suministro de equipamiento y trabajos de man...

Detienen a un hombre en Maó por acosar durante meses a una mujer y dañar su coche
El presunto autor fue detenido en dos ocasiones por acometer contra el turismo de la víctima...
Sociedad
Ver todas →
Una niña de 11 años ilustra la felicitación de Navidad del Área de Salud de Menorca
Anike Castillo, de 11 años, gana el concurso de dibujo de la felicitación navideña ...

Salud sexual: por qué ya no es un tema tabú
Influye en nuestro bienestar físico y emocional...

El Arxiu d’Imatge i So de Menorca presenta un vídeo sobre el legado fotográfico de Magda Amorós
El fondo de la primera fotógrafa profesional menorquina conservado por el Arxiu reúne más de 74.500 imágenes y docum...

El Centre Artesanal de Menorca organiza talleres familiares gratuitos en distintos puntos de la isla
Arrancan este sábado 20 con el taller ‘Nadal Rescatat’ en la Plaça del Ramal de Alaior y se prolongarán hasta el ...

(Fotos) Todos los momentos del pesebre pasan en La Mola
Inaugurada la exposición de dioaramas de Maó que este año se fija en los parajes de la fortaleza del puerto ...

El IME convoca los III Premios Vinculum, con 1.000 euros para el mejor trabajo de bachillerato
El plazo para presentar los trabajos termina el 12 de enero de 2026 y la convocatoria incluye dos categorías:...
Deportes
Ver todas →
El Club Náutico Villacarlos renueva su junta directiva con Josep Mir como presidente
La nueva directiva quiere reforzar las escuelas de vela y piragüismo para todas las edades y estrechar la colaboración...

(Fotos) El Hestia Menorca compite hasta el final, pero sucumbe ante la superioridad interior de Estudiantes
A los de Javi Zamora les faltó presencia interior para conseguir la victoria ante un histórico del baloncesto español...

Vuelve la "Portería Solidaria" a Es Mercadal
El CE Mercadal recogerá juguetes, regalos y ropa del 22 de diciembre al&nb...
Opinión
Ver todas →
"Hola Navidad"
Un artículo de Miguel Lázaro...

"La unidad patria y el gorrino"
Un artículo de Jaume Santacana...

"Llegó la sentencia del ex Fiscal General del Estado"
Un artículo de Adolfo Alonso...