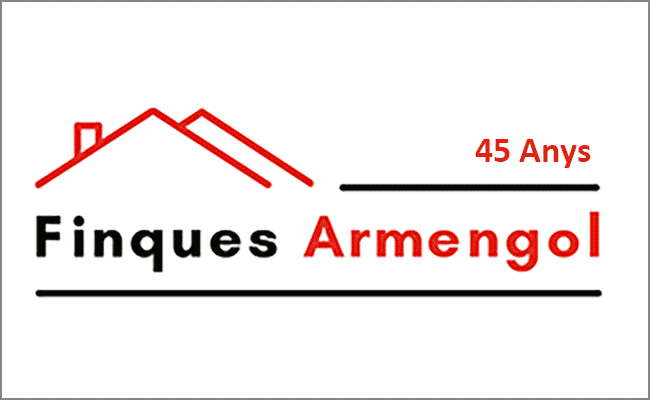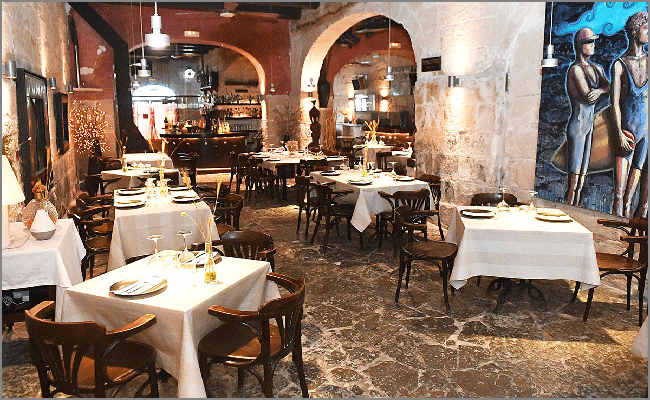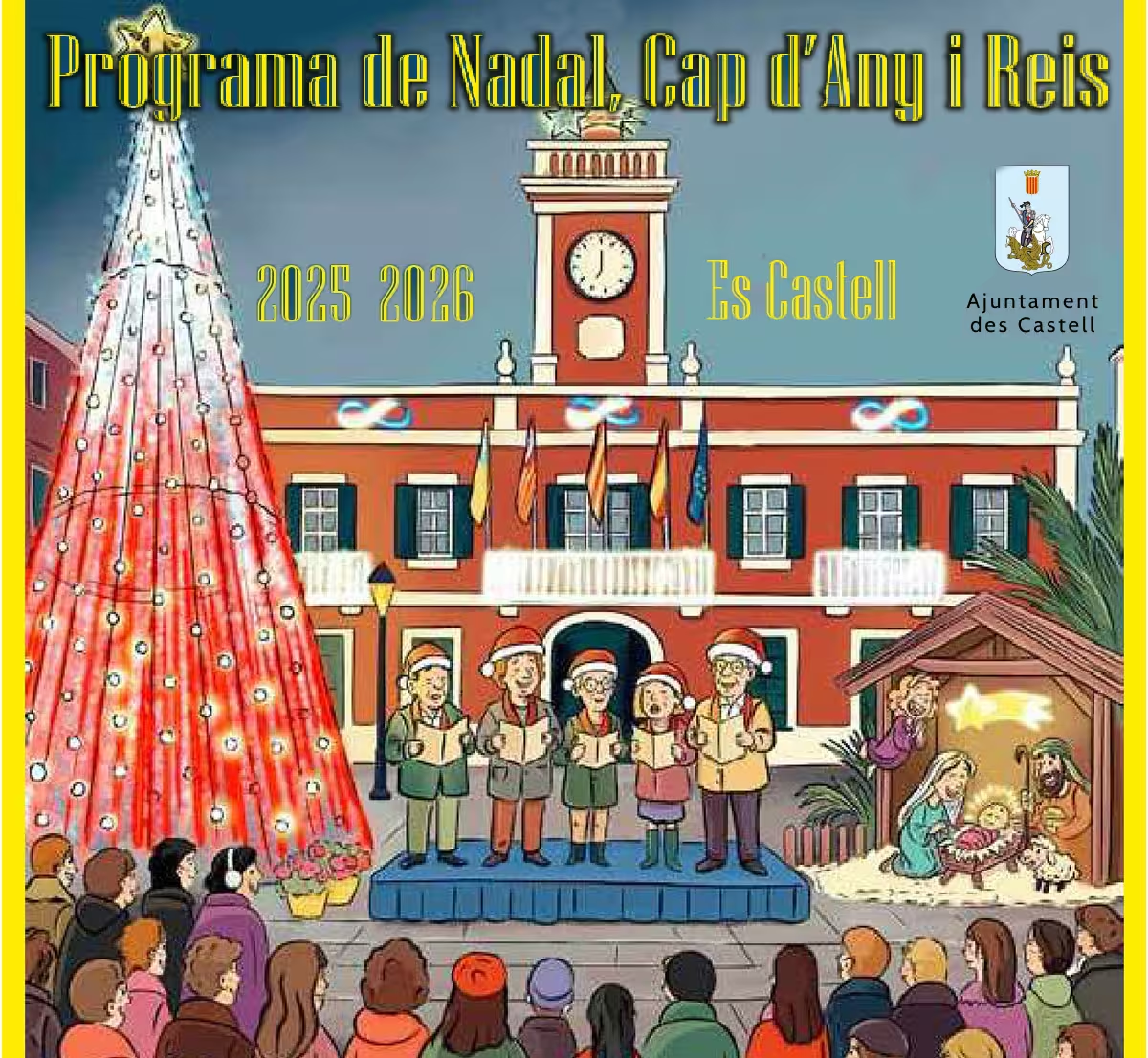Actualidad
Ver todas →
(Fotos) Defensa cede a Es Castell una zona en desuso del Museo Militar
El acuerdo permite crear un parque infantil y una pequeña zona verde, y prevé restaurar el muro exterior del recinto...

La ITV de Menorca contará con 7 inspectores en Maó y 4 en Ciutadella
El Consell ha detallado este viernes las nuevas medidas del servicio, que incluyen tramitar la cita previa sol...

Menorca recibirá 88.694 euros para atender a menores migrantes no acompañados
Sobre la base de la sobreocupación y acogida de los menores migrantes, se repartirán entre los cuatro consells un tota...

El puente de Sa Colàrsega permitirá usar la rampa del puerto interior de Ciutadella durante el periodo navideño
La infraestructura estará operativa del 20 de diciembre al 6 de enero, coincidiendo con la pausa de las obras durante l...

Robo en Ciutadella: destrozan una ventana y saquean la caja registradora de un kebab
Desde el establecimiento han explicado a Menorcaaldia que la Policía Local de Ciutadella está trab...

Lidl alcanza un impacto récord de 96,8 M€ en Baleares y dispara su huella económica un 51% en seis años
En el conjunto de España, Lidl se consolida como motor económico del país al lograr una contribución récord de...

Trasladan al Mateu Orfila a una mujer de 44 años tras sufrir un accidente en la Me-1
La mujer quedó atrapada en el interior del vehículo y los bomberos de Maó tuvieron que intervenir para libe...

Ara Maó exige al PSOE soluciones urgentes sobre el agua para apoyar los presupuestos de Maó de 2026
Denuncia el incumplimiento de compromisos, la baja ejecución de las inversiones prometidas y una gestión económica qu...

Menorca refuerza su conectividad aérea en Navidad: casi 750 vuelos previstos en el aeropuerto
Entre este viernes y el próximo 7 de enero...

El Juzgado mantiene el desahucio de una familia con una mujer en silla de ruedas en Maó
Colectivos ciudadanos mantienen la llamada a la población para que acuda a las ocho de la mañana de este viernes frent...

El PP denuncia en el Senado el retraso del segundo cable eléctrico entre Menorca y Mallorca
El senador del PP por Menorca, Cristóbal Marqués, ha exigido explicaciones al Gobierno por los retrasos acumulados en ...

Alaior enciende la Navidad con la inauguración de su Mercat de Nadal en la plaza des Ramal
Una cita ya consolidada que se celebrará hasta el 31 de diciembre...
Sociedad
Ver todas →
El mal tiempo obliga a suspender todos los actos del fin de semana en Sant Lluís
Los actos previstos para los días 20 y 21 de diciembre se trasladan al fin de semana del 3 y 4...

Una niña de 11 años ilustra la felicitación de Navidad del Área de Salud de Menorca
Anike Castillo, de 11 años, gana el concurso de dibujo de la felicitación navideña ...

Salud sexual: por qué ya no es un tema tabú
Influye en nuestro bienestar físico y emocional...

El Arxiu d’Imatge i So de Menorca presenta un vídeo sobre el legado fotográfico de Magda Amorós
El fondo de la primera fotógrafa profesional menorquina conservado por el Arxiu reúne más de 74.500 imágenes y docum...

El Centre Artesanal de Menorca organiza talleres familiares gratuitos en distintos puntos de la isla
Arrancan este sábado 20 con el taller ‘Nadal Rescatat’ en la Plaça del Ramal de Alaior y se prolongarán hasta el ...

(Fotos) Todos los momentos del pesebre pasan en La Mola
Inaugurada la exposición de dioaramas de Maó que este año se fija en los parajes de la fortaleza del puerto ...
Deportes
Ver todas →
El Club Náutico Villacarlos renueva su junta directiva con Josep Mir como presidente
La nueva directiva quiere reforzar las escuelas de vela y piragüismo para todas las edades y estrechar la colaboración...

(Fotos) El Hestia Menorca compite hasta el final, pero sucumbe ante la superioridad interior de Estudiantes
A los de Javi Zamora les faltó presencia interior para conseguir la victoria ante un histórico del baloncesto español...

Vuelve la "Portería Solidaria" a Es Mercadal
El CE Mercadal recogerá juguetes, regalos y ropa del 22 de diciembre al&nb...
Opinión
Ver todas →
"Hola Navidad"
Un artículo de Miguel Lázaro...

"La unidad patria y el gorrino"
Un artículo de Jaume Santacana...

"Llegó la sentencia del ex Fiscal General del Estado"
Un artículo de Adolfo Alonso...