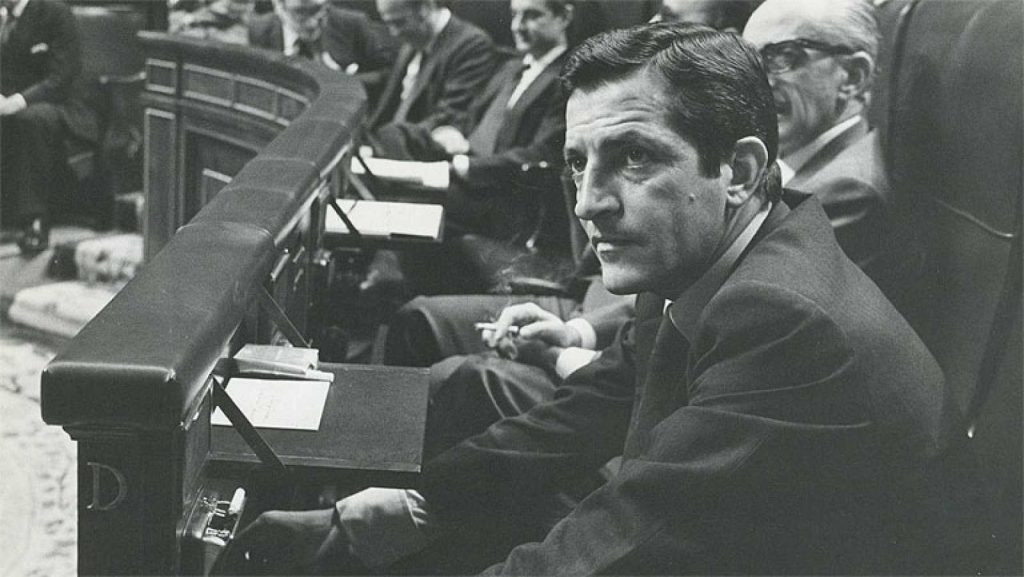Acabo de leer varios libros de periodistas de mi generación, es decir, que vivieron de una u otra manera la transición del franquismo a la democracia. Y de su lectura se infiere que, políticamente hablando, es el fenómeno más importante de estos últimos 45 años.
Si no se hubiera producido como se produjo, los coletazos de la dictadura aún habrían dando guerra y una violencia más o menos generalizada podría haber tenido lugar. En vez de eso, se produjo el insólito harakiri del franquismo y todas las fuerzas políticas de uno y otro signo apostaron por la reconciliación nacional y un futuro sin vencedores ni vencidos. Eso, digámoslo ya, es lo que ha permitido un larguísimo período de paz y convivencia.
Pues bien: muchos de esa generación que vive a cuenta de una transición que no hizo, en vez de considerarla un logro ajeno del que se han beneficiado, la reputan como una traición —¿a qué, cómo y en qué condiciones?— y prefieren hacer tabla rasa de la concordia conseguida.
En lugar de la conciliación y la armonía, optan pues por el revanchismo y la desavenencia. Es decir, desean destruir todo nuestro reciente pasado —y no sólo sus símbolos más ominosos, según las sucesivas leyes de memoria histórica—, desde la actual forma de Estado, hasta las libertades civiles, pasando por las instituciones de la democracia que, enfática e hipócritamente, dicen defender, pero en cuyo advenimiento no participaron.