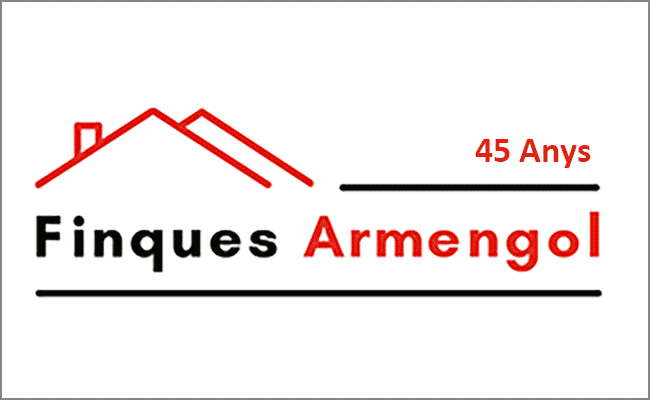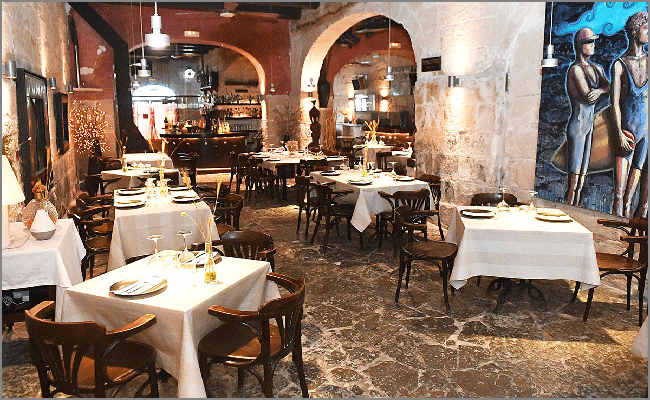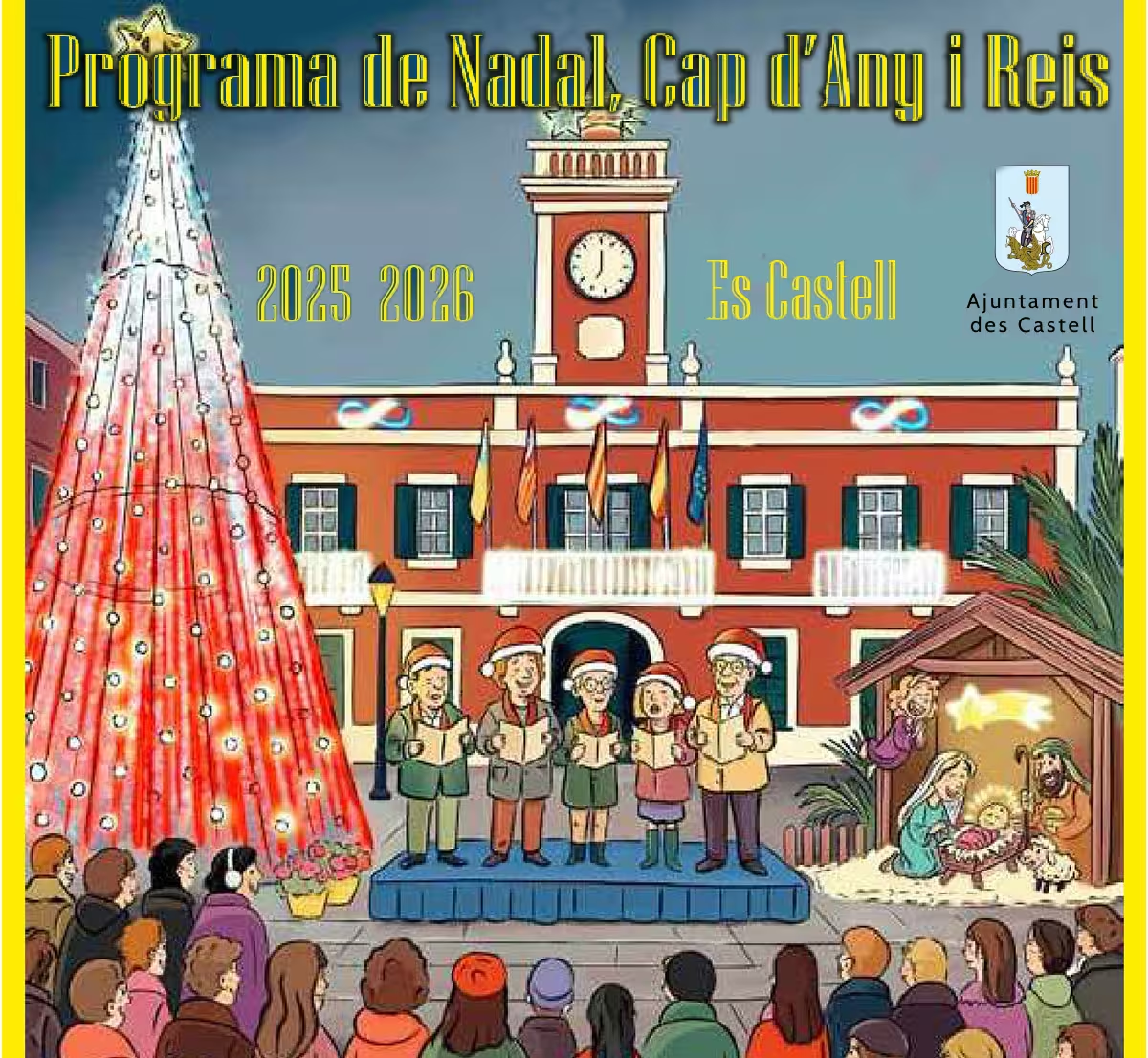Actualidad
Ver todas →
Menorca se prepara para el invierno: lluvias y descenso de temperaturas a partir del domingo
La Aemet anuncia un cambio de tiempo para este fin de semana, con un ambiente plenamente invernal en Menorca...

¿Qué es un arancel? Elegida la palabra del año 2025
Es un impuesto o derecho de aduana que se impone a las mercancías que entran en un país, que es pagado por el exportad...

Es Migjorn subirá la tasa de basuras un 10 % y actualizará también las tarifas de agua
El ayuntamiento ha aprobado este miércoles un presupuesto municipal de 4,3 millones de euros para 2026...

Alaior valora positivamente la temporada turística 2025 y consolida la desestacionalización hasta noviembre
El Ayuntamiento de Alaior destaca el crecimiento del mercado francés y portugués, el impacto del turismo cultural y la...

Correos celebra la Navidad en Menorca con una oferta de productos solidarios
Un año más las oficinas ofrecen diversos productos como los bolígrafos de la campaña “Un juguete, una ilusión”,...

El Mateu Orfila suspenderá durante tres horas las llamadas a sus teléfonos fijos el jueves 18
El corte será de 17.00 a 20.00 horas por la migración a telefonía IP y se habilitarán dos móviles para Urgencias y ...

(Vídeo) Detonan un artefacto explosivo localizado en Cala Blanca
La actuación se ha realizado de forma controlada por especialistas de la Armada y Tedax de la Guardia Civil de Menorca...

Tres alumnos de Menorca participarán en los Spainskills 2026 en Madrid
La competición estatal se celebrará del 24 al 28 de febrero de 2026 en el recinto ferial de IFEMA...

Casi el 25 % de los menores de Balears vive en riesgo de pobreza y exclusión social
La cifra se sitúa por debajo de la media nacional (34,1 %) y afecta a más de 50.000 niños y adolescentes de...

Menorca se mantiene libre del serotipo 3 de la lengua azul
La Conselleria sitúa la detección en Mallorca en septiembre de 2025 y señala que en&nbs...

Ordenan demoler la pista de motocross construida sin licencia en una finca de Binixíquer
El Consorcio de Disciplina Urbanística también exige restituir más de 500 metros de pared seca y revertir otras actua...

(Fotos) Un coche pierde el control y se sale de la vía en el Camí des Castell
La Policía Local de Maó ha informado de que el lunes por la tarde-noche tuvo que intervenir en un ...
Sociedad
Ver todas →
Salud sexual: por qué ya no es un tema tabú
Influye en nuestro bienestar físico y emocional...

El Arxiu d’Imatge i So de Menorca presenta un vídeo sobre el legado fotográfico de Magda Amorós
El fondo de la primera fotógrafa profesional menorquina conservado por el Arxiu reúne más de 74.500 imágenes y docum...

El Centre Artesanal de Menorca organiza talleres familiares gratuitos en distintos puntos de la isla
Arrancan este sábado 20 con el taller ‘Nadal Rescatat’ en la Plaça del Ramal de Alaior y se prolongarán hasta el ...

(Fotos) Todos los momentos del pesebre pasan en La Mola
Inaugurada la exposición de dioaramas de Maó que este año se fija en los parajes de la fortaleza del puerto ...

El IME convoca los III Premios Vinculum, con 1.000 euros para el mejor trabajo de bachillerato
El plazo para presentar los trabajos termina el 12 de enero de 2026 y la convocatoria incluye dos categorías:...

(Fotos) Juan Luís Gener Guillén publica "Menorca criminal", un libro con 15 crímenes reales ocurridos en la isla
El libro, que llega hoy a librerías de Ciutadella, Maó y Ferreries, recopila casos reales con un e...
Deportes
Ver todas →
Vuelve la "Portería Solidaria" a Es Mercadal
El CE Mercadal recogerá juguetes, regalos y ropa del 22 de diciembre al&nb...

El Hestia Menorca recibe al Estudiantes en un duelo de altura en el Pavelló Menorca
Los menorquines aspiran a discutir la victoria ante un histórico del baloncesto español ...

(Fotos) Un desayuno prenavideño en Bintaufa marca la previa del Hestia Menorca-Movistar Estudiantes
El Pavelló Bintaufa ha acogido esta mañana un desayuno prenavideño con los medios de comunicación, tras la...
Opinión
Ver todas →
"La unidad patria y el gorrino"
Un artículo de Jaume Santacana...

"Llegó la sentencia del ex Fiscal General del Estado"
Un artículo de Adolfo Alonso...

"Los compromisos prenavideños"
Un artículo de Beatriz Vilas ...