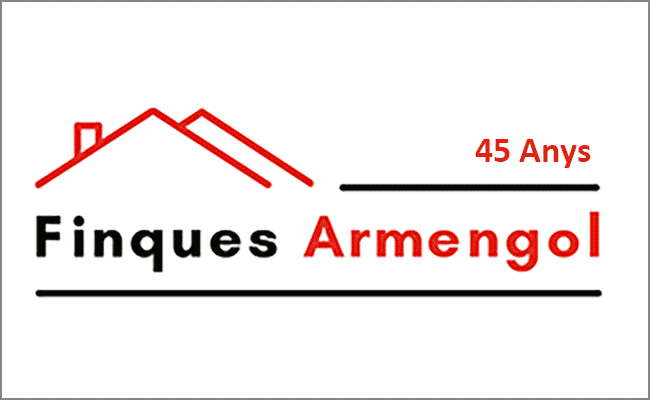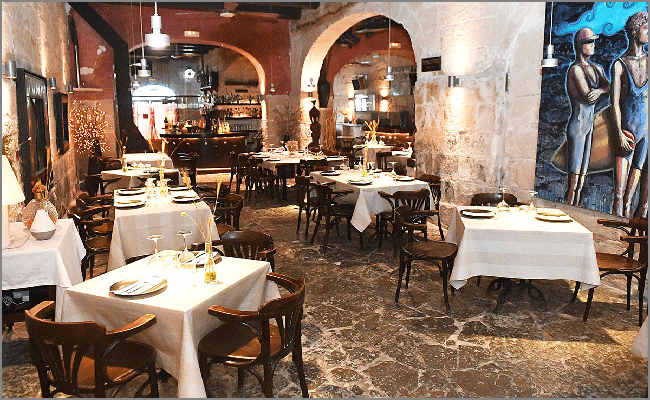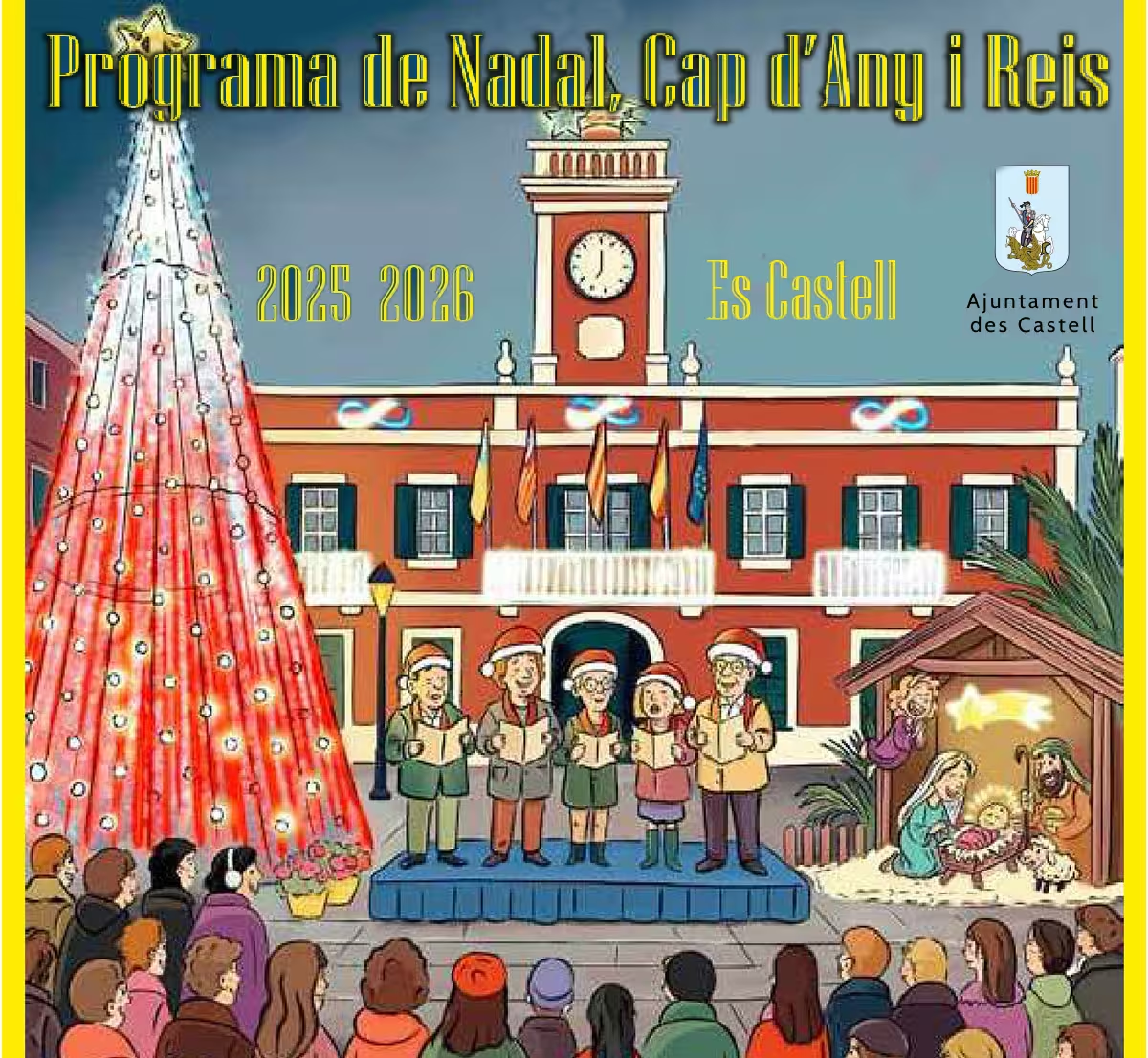Actualidad
Ver todas →

El IME ha documentado la toponimia tradicional de 120 "llocs" de Menorca
El proyecto trabaja sobre el terreno para recoger nombres tradicionales que, en muchos casos, no aparecen en la cartogra...

Detienen a un hombre en Maó por maltratar y encerrar a su madre octogenaria en una habitación
Según la Policía Nacional, el detenido tenía una orden de alejamiento y la mujer presentaba lesiones ...

Estos son los tres lugares para vacunarse contra la gripe sin cita previa en Menorca
Los SUAP de Canal Salat (Ciutadella), Es Banyer (Alaior) y Dalt Sant Joan (Maó)...

Limpian el torrent de Son Gras en Ferreries para reducir el riesgo de inundaciones
Durante el mes de noviembre, se han llevado a cabo trabajos de desbroce, retirada de sedimentos, quema controlada de res...

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre ha atendido 1.459 animales de 83 especies diferentes en 2025
Así lo ha detallado hoy el GOB Menorca en su asamblea anual, en la que también ha denunciado “represalias�...

Las lluvias dejan 16 l/m² en el aeropuerto de Menorca y 15 en Es Mercadal
Para hoy la AEMET prevé chubascos ocasionales y dispersos, con posibilidad de tormenta y ...

El Govern aumenta un 27,5% la financiación de los programas de altas capacidades de la UIB
La firma beneficia anualmente a 365 alumnos de Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera...

El Govern prevé ampliar a Menorca REMAR2, el programa de seguimiento pesquero con IA
En colaboración con el IMEDEA y con financiación del Impuesto de Turismo Sostenible, el proyecto supone un paso adelan...

El puerto de Fornells contará con una nueva zona de sombra
PortsIB instala una nueva pérgola de 75 m² en la plaza des Pla...

Es Castell aprueba un presupuesto de 19,7 millones para 2026
Con los votos a favor de los grupos PP e IPEC y la abstención de los concejales del PSOE ...

Menorca no reparte ninguno de los grandes premios del Sorteo de Navidad
El Gordo se vendió principalmente en León, en zonas afectadas por los devastadores incendios de este año...

Una vecina de Ciutadella lanza una colecta para ayudar a su hermano damnificado por un huracán en Jamaica
La campaña se destina a Martin Francis, afincado en Montego Bay desde hace más de tres décadas, para afrontar el impa...
Sociedad
Ver todas →
Fra Roger y Cáritas Menorca celebran la 11ª edición del “Sopar de Nadal per a tothom”
Este año, la iniciativa se celebrará en Nochebuena con una comida de Navidad en el Restaurant...

Organizan un taller gratuito de cócteles 0,0 en el Claustre del Carme
Será el 28 de diciembre, de 11:00 a 13:00 horas, en Maó, y estará dirigido al público en general...

La "Nit Jove" llega a Maó este 27 de diciembre con DJ TommyJ y LEXXITTS
El concierto empezará a las 19.00 horas en la plaça Esplanada con reguetón, música urbana y temas comerciales...

El Consell Insular inaugura la exposición 'Marino Benejam. Retrat d'un geni discret' en Ciutadella
Permanecerá abierta en Can Saura hasta el 28 de febrero, para después trasladarse a Maó del 20 de marzo al 2 de mayo...

(Fotos) Papá Noel sustituye los renos por motos en Menorca
Unos 270 motoristas ataviados de Santa Claus hancruzado la isla este domingo para llevar el espíritu navideño...

Menorcaaldia brinda por las fiestas
La plantilla del periódico les desea una feliz Navidad y próspero año nuevo...
Deportes
Ver todas →
Fernando Zurbriggen regresa al cinco ideal de la Primera FEB
El base argentino del Hestia ha estado entre los mejores en dos de las últimas tres jornadas de competición...

Ivone Martínez y Patricia Rodríguez, de nuevo, en el siete ideal de la Liga Iberdrola
La colocadora mexicana y la líbero española brillaron en el sufrido triunfo ante el Gran Canaria...

El Hestia Menorca firma un gran partido y arrolla al Melilla
Los de Javi Zamora realizaron una actuación coral con Zurbriggen como director de orquesta...
Opinión
Ver todas →
"Loteria de Nadal"
Un article d'en Juan juncosa...

"Els militars també en català"
Un article de la plataforma Fem-ho en català...

"El 'bordell' del catalán"
Un artículo de Adolfo Alonso...