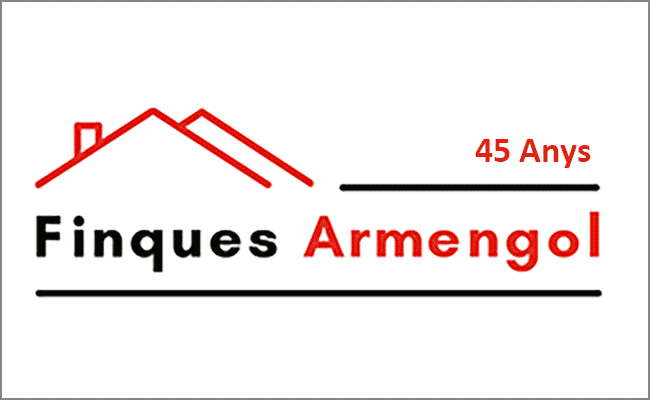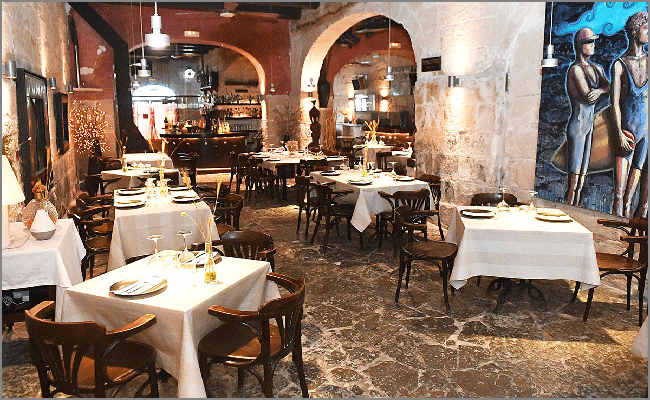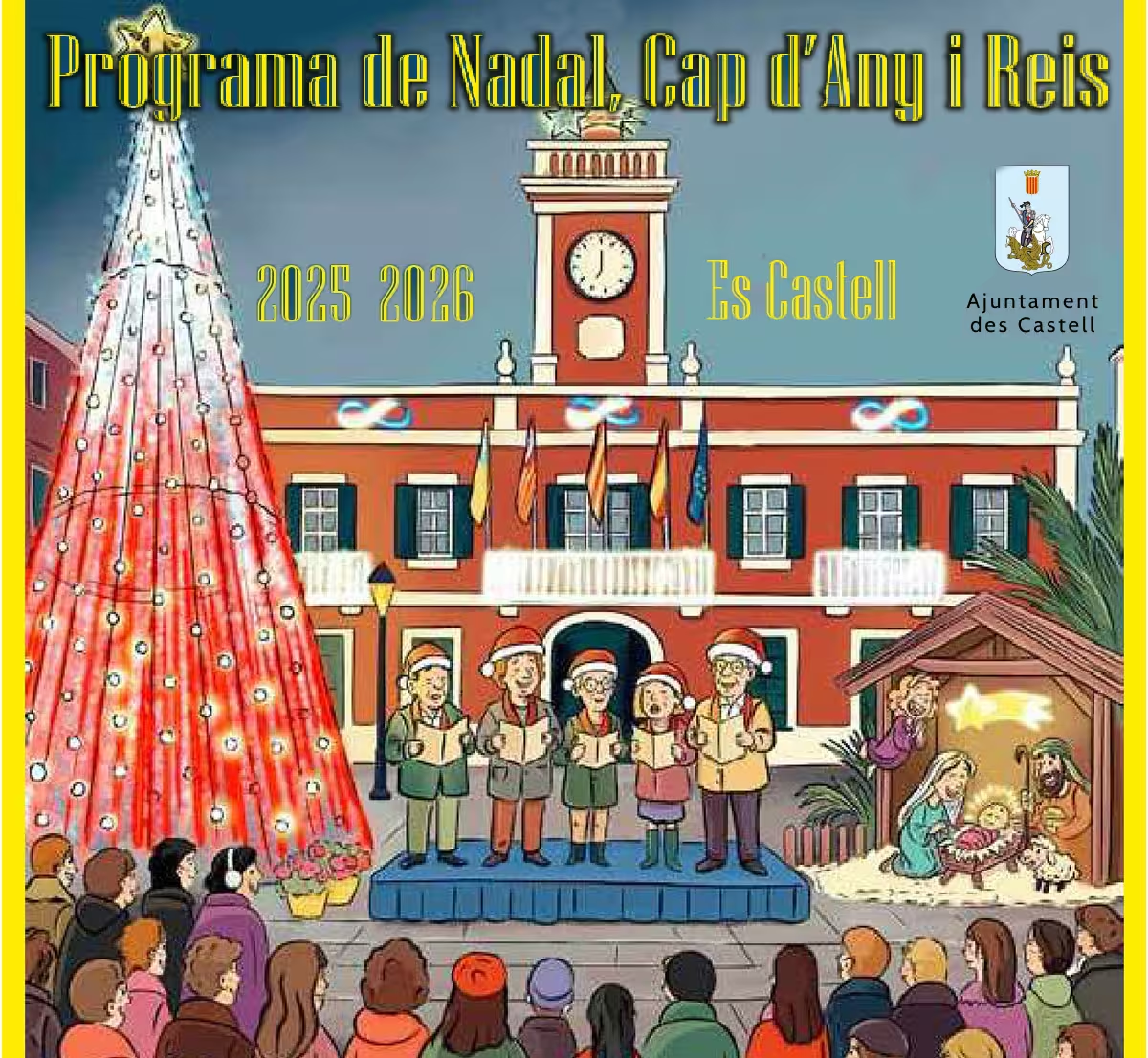Actualidad
Ver todas →
Sorpresa en el PP por la retirada del pleno del presupuesto municipal de Maó
El equipo de gobierno municipal lo justifica por la baja por enfermedad de la primera teniente de alcalde Elena Costa de...

La bisutería de Menorca estará presente en ferias de París, Madrid y Milán
La iniciativa, organizada por SEBIME y con apoyo del Consell, prevé una empresa en Bijorhca, nueve en BISUTEX y tres en...

Llega a Balears el certificado oficial de Construcción en Piedra Seca, el único en España
El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva titulación después de que la Conselleria solicitara su inclusión en el c...

Consumo sanciona con 64 millones a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia
La multa, ya firme en vía administrativa, afecta a 65.122 anuncios...

El PSOE reclama que el Consorcio Sociosanitario asuma la gestión de las residencias geriátricas de Menorca
El objetivo es garantizar un modelo más eficiente, coordinado y con condiciones laborales dignas para los profesionales...

Sant Agustí Vell revela nuevos rituales talayóticos tras culminar con éxito su tercera campaña arqueológica
Uno de los descubrimientos más relevantes ha sido la localización de una vajilla cerámica hecha a mano, producida en ...

El Parlament aprobará el martes el decreto de proyectos estratégicos pactado con Vox
Con el que se impide la aceleración de proyectos de energías renovables...

Las mujeres socialistas de Menorca exigen firmeza al PSOE frente a los casos de acoso sexual y conductas machistas
Subrayan que este tipo de actitudes son contrarias a los valores del PSOE y no pueden tener cabida ni dentro de la organ...

Detenido un joven en Ciutadella tras robar una furgoneta, chocar contra mobiliario urbano y dar positivo en alcoholemia
Los agentes de la Policía local le encontraron sustancias estupefacientes, concretamente marihuana y cocaína, por lo q...

Ciutadella abre el debate sobre el futuro de la atención a las personas mayores con un nuevo Espai de Ciutadania
El encuentro se celebrará el miércoles 17 de diciembre, a las 19.00 horas, en Can Saura, y estará abierto al público...

La lluvia no da tregua en Menorca: domingo gris y aviso de precipitaciones intensas la próxima semana
Las temperaturas registrarán pocos cambios con máximas de 18 grados y mínimas de 12...

Nuevas Generaciones de Menorca lleva ya mil firmas recogidas por una tercera frecuencia en la ruta OSP Madrid-Menorca
Los apoyos se hanrecabado en apenas dos meses...
Sociedad
Ver todas →
Ciutadella lleva el juego intergeneracional a seis plazas con «Jugam al teu barri, vens?»
Arranca el 20 de diciembre en la Plaça Princesa Joana y recorrerá seis espacios hasta el 16 de mayo...

(Fotos) Es Castell celebra un animado Mercado de Navidad con más de treinta puestos
El evento, celebrado el 13 y 14 de diciembre, ofreció artesanía, regalos, animación musical y el sorteo de una cesta...

(Fotos) La Casa de Andalucía llena de música y alegría navideña el Claustro del Carmen de Maó
40 alumnas de la Escuela de Baile interpretaron una coreografía especial en la velada...

Cuarenta espectáculos, algunos premiados, coparán el próximo semestre del Teatre des Born
Destaca 'Tumbalafusta' y 'Matres', galardonados con el premio FETEN 2025, o el 'Casting Lear' de Andrea Jiménez, ...

(Fotos) Menorca se vuelca por la solidaridad: éxito de la gala benéfica ‘Por la sonrisa de un niño’ en Maó
Organizada por Radio Menorca con la colaboración de la Cruz Roja y con la actuación de la cantautora Inma Serrano...

La lluvia obliga a aplazar el Mercat Artesanal de Navidad de Es Mercadal: nueva fecha confirmada
Se traslada al próximo fin de semana, los días 20 y 21 de diciembre...
Deportes
Ver todas →
El Consell apoya con 10.000 € la edición del libro del centenario del Club Nàutic Ciutadella
El convenio cubre el 60,50% de la edición de 1.000 ejemplares...

(Fotos) Así se vivió la final del cross de Menorca en Es Mercadal
El Recinte Firal d’Es Mercadal acogió este domingo, las 10.00 horas, la Final Challenge Menorca d...

Menorca consigue 9 medallas en el Campeonato de Baleares de tiro con arco en sala
También se logró un nuevo récord de Baleares, a cargo de Sonia Gautron (Club d’Arc Mahó)...
Opinión
Ver todas →
"Llegó la sentencia del ex Fiscal General del Estado"
Un artículo de Adolfo Alonso...

"Los compromisos prenavideños"
Un artículo de Beatriz Vilas ...

"He pasado a mejor vida"
Un artículo de Jaume Santacana...