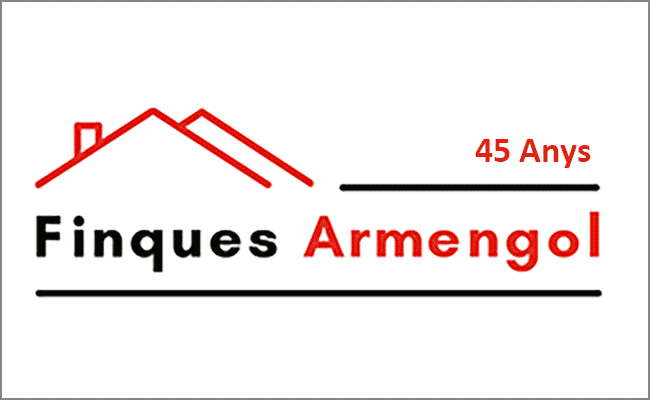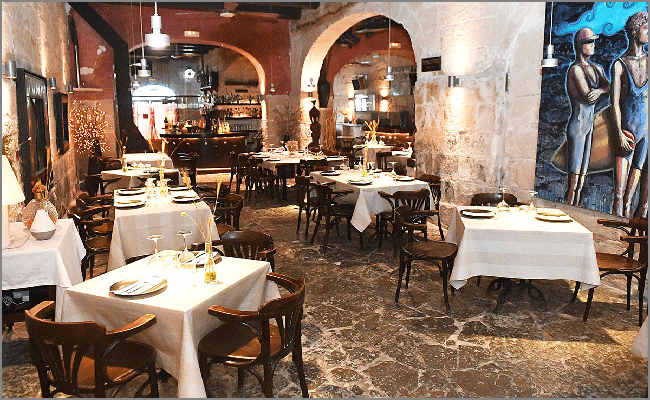Actualidad
Ver todas →
Los casos de gripe se disparan y Salut recomienda la vacunación
Ha pasado de 37,3 a 65 casos por cada 100.000 habitantes en una semana, una expansión de casi el 75 %...

¿Cómo será el inicio de la temporada turística en Menorca en 2026?
Los hoteleros avanzan un arranque de año positivo para el turismo, impulsado por los viajeros británicos...

La huelga estatal de médicos provoca en Menorca la cancelación de más de 500 atenciones sanitarias en un solo día
En el parón decretado para este jueves...

El Consell destina 75.000 euros a Cáritas para formar a personas en riesgo de exclusión en Menorca
El convenio permitirá financiar en 2025 diez cursos ocupacionales y acciones de orientación laboral ...

Ciutadella publica por primera vez su Calendario Fiscal
Permitirá a los contribuyentes conocer con antelación los periodos de pago de los impuestos y tributos municipales...

La APB prevé invertir más de 97 millones en el puerto de Maó hasta 2030
La reunión anual del Consejo de Navegación y Puerto constata un 2025 con casi 900.000 toneladas de mercancías y 230.0...

24 pateras con 384 inmigrantes llegan a Baleares en menos de 48 horas
En lo que va de año se han registrado 393 pateras y al menos 7.281 inmigrantes...

Govern, Consell y ayuntamientos abordan en Maó los retos del agua en Menorca
Se han reunido para avanzar en una planificación coordinada de los recursos hídricos de la isla...

Menorca logra en 2025 su mayor producción de vino en casi 30 años
La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Vi de la Terra Illa de Menorca bate un nuevo récord de producción con un au...

Los empresarios de Menorca alegan contra los cambios en el IBI y en las tasas de residuos en Maó, Es Castell y Ciutadella
"Las empresas están soportando un aumento real y sostenido de la presión fiscal", asegura PIME...

Las lluvias regresan a Menorca el lunes tras una semana de estabilidad
Según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología...

La Policía Local de Maó alerta de una estafa por SMS y WhatsApp que suplanta a hijos para pedir dinero
Los estafadores envían mensajes que simulan provenir del hijo o hija de la víctima, alegando haber perdido el móvil, ...
Sociedad
Ver todas →
El "Trencanous" llega al Principal con más de una treintena de bailarines y un gran éxito de venta de entrades
La obra, representada por el Ballet de Barcelona, es uno de los platos fuertes de la presente temporada del Principal y ...

Es Castell impulsa el comercio local en Navidad con vales regalo y 450 premios
La Associació Comercial i Empresarial des Castell pone en marcha la venta de vales regalo con seis meses de vigencia y ...

Actividad literaria y musical de Jansky en Ciutadella este sábado: poesía, electrónica y la primera guía sonora de insectos polinizadores
A las 18.00 horas en la librería vaDllibres...

Cerca de 40 espectáculos y 60 funciones conforman la nueva programación de invierno-primavera del Principal de Maó
Entre los platos fuertes destaca la representación teatral de Los lunes al sol, la presentación de PA d...

Es Mercadal reactiva el Centro Artesanal de Menorca con un mercado de Navidad y talleres familiares
El mercado se celebrará los días 13 y 14 de diciembre y el ciclo de talleres familiares se llevará a cabo del 20 de d...

‘Un ballo in maschera’ protagonizará la 55.ª temporada de ópera en Maó
Celso Albelo, Erika Grimaldi, Simone Piazzola, Aitana Sanz, Olesya Petrova, Valeriano Lanchas, William Corrò y Arnau Ta...
Deportes
Ver todas →
El CN Ciutadella conquista el Trofeo Armada Española
Antoni y Sasha Pons, padre e hijo, se imponen en la XLVI edición del Memorial Paco Pérez en el Mar Menor...

Los Premios EIVO reconocen el talento de tres jóvenes deportistas menorquines
David Ion (SP. Mahón), Jules Ndoye (CB Es Castell) y Aina Pons (CB Ferreries) fueron premiados por sus mejores jugadas ...

El ‘ALBA III’ de Carlos Pons Vidal gana el Trofeo del Viejo Club 2026 en una edición muy disputada
La última prueba, celebrada este domingo, estuvo marcada por la emoción hasta el final...
Opinión
Ver todas →
"Los compromisos prenavideños"
Un artículo de Beatriz Vilas ...

"He pasado a mejor vida"
Un artículo de Jaume Santacana...

"Desembre"
Un artícle d'en Juan Juncosa...